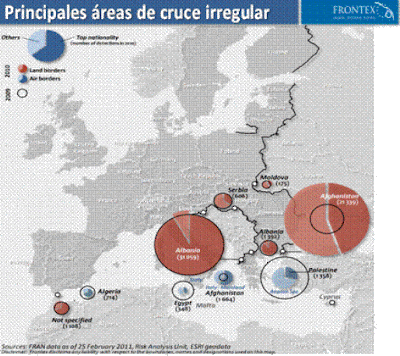Por Carmen González Enríquez, investigadora principal de Demografía, Población y Migraciones Internacionales del Real Instituto Elcano (REAL INSTITUTO ELCANO, 10/05/11):
Tema: La gestión italiana de la llegada de inmigrantes irregulares a sus costas puede acabar costando a todos los europeos un retroceso en su libertad de movimientos.
Resumen: Por primera vez desde su creación en 1985, varios Estados miembros del espacio de Schengen proponen modificar las normas que permiten a uno de los Estados restaurar el control fronterizo y reciben el apoyo de la Comisión a esta propuesta. Esta es la reacción a la gestión italiana de la llegada a su territorio de algo más de 20.000 inmigrantes irregulares tunecinos, una cifra que ha causado en Italia una alarma excesiva y ante la que ha actuado favoreciendo su salida hacia Francia. El espacio de Schengen, el mayor del mundo sin controles fronterizos, no es sostenible sin un acercamiento entre las políticas nacionales de inmigración.
Análisis: El acuerdo de Schengen ha creado el mayor territorio internacional del mundo en el que se permite el libre movimiento de ciudadanos sin controles fronterizos. Desde su inicio en 1985, cuando se firmó entre cinco países (Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos), su tamaño no ha cesado de crecer con la incorporación de viejos y nuevos Estados de la UE y vecinos a ella, como Suiza y Noruega, hasta convertirse en una de las principales señas identificativas de Europa para sus ciudadanos, junto con el euro, y cubrir 25 Estados. Desde su comienzo, la existencia de este espacio hizo patente la necesidad de homogeneizar las políticas migratorias nacionales de los Estados miembros ya que la desaparición de los controles fronterizos permite a los inmigrantes que entran en cualquier país del grupo trasladarse a cualquier otro.
Sin la existencia del acuerdo de Schengen las políticas de inmigración habrían continuado siendo competencia exclusiva de los Estados porque los incentivos para comunitarizar estas políticas son más débiles que las presiones locales para mantener incólume la soberanía estatal sobre ellas. Lo que se ha avanzado desde 1985 está mucho más en el campo de las políticas de evitación de la inmigración no deseada que en el de las de atracción activa de la inmigración deseada. Los progresos en la lucha contra la inmigración irregular han sido además reacciones frente a sucesivas crisis que han ido afectando a diferentes partes de la Unión, primero en Europa Central (Alemania y Austria) tras la primera gran oleada migratoria que partió del Este de Europa a partir de 1990, y después en Europa del Sur, donde se ha incrementado notablemente en esta década.
Sin embargo, y pese a los avances en el control de las fronteras, la política de visados, el intercambio de información, la firma de acuerdos con los países de origen o de paso, y la organización de vuelos de repatriación conjuntos, todavía en esencia la política de gestión de flujos migratorios sigue siendo nacional. Son normas nacionales las que definen los requisitos y los procedimientos para migrar legalmente a un país, las que establecen cuotas o sistemas de puntos, las que definen el acceso a la ciudadanía estatal (y por tanto a la europea) y las que regulan los derechos y las expectativas de los inmigrantes irregulares. Esta inconsistencia entre normas nacionales y un espacio sin fronteras ha causado hasta ahora algunas fricciones que han enfrentado básicamente al norte con el sur, a Estados con políticas más restrictivas, como Alemania y Francia, con otros de puertas más abiertas en el pasado inmediato, como Italia y España, los mayores receptores de la inmigración llegada a Europa desde el año 2000. Buena parte de esa inmigración que ha llegado al sur de Europa ha sido irregular y una parte desconocida de ésta se ha trasladado al norte, desde donde se ha acusado con frecuencia al sur de aplicar de forma demasiado laxa sus propias normas migratorias, o de no aplicarlas. Pero hasta ahora esas tensiones no habían puesto en duda la vigencia de Schengen como sí lo ha hecho la negativa de Francia de permitir la entrada a su territorio a los inmigrantes tunecinos llegados a Italia en los primeros meses de este año y a los que el gobierno italiano ha concedido un permiso de residencia provisional.
En definitiva, a pesar de las tensiones que ha causado la defensa de la soberanía estatal en este terreno, hasta ahora la existencia de un espacio europeo de libertad de movimientos, el espacio Schengen, ha podido coexistir con diferentes políticas de inmigración porque los efectos secundarios de las políticas nacionales han sido débiles en terceros Estados. Nunca antes se había producido un efecto tan notorio en un Estado por la llegada de inmigrantes irregulares a otro como el que ahora ha afectado a Francia e Italia.
Los antecedentes
La reunión del Consejo de Ministros de Interior de la UE rechazó el 11 de abril la propuesta del gobierno italiano de repartir entre los Estados miembros a los alrededor de 20.000 inmigrantes irregulares procedentes en su mayor parte de Túnez y llegados a sus costas antes del 5 de abril, fecha a partir de la cual, según el acuerdo italiano con el nuevo gobierno tunecino, éste acepta la devolución de sus nacionales llegados irregularmente a Italia. En la misma reunión el Consejo de Ministros de Interior decidió aceptar el reparto del millar de demandantes de asilo llegados a Malta desde Libia. La respuesta europea ha causado gran malestar en el gobierno italiano, cuyo primer ministro, Silvio Berlusconi, en la víspera de la reunión, declaró que “L’Europa o è qualcosa di vero e concreto o non è. Ed allora è meglio dividerci e tornare ciascuno a fare le proprie politiche nazionali e i propri egoismi” (“Europa o es algo de verdad y concreto o no existe. Y entonces es mejor dividirse y volver a dedicarse cada uno las propias políticas nacionales y los propios egoísmos”). Tras el resultado de la reunión, el ministro del Interior, Roberto Maroni, afirmó “A Italia se la ha dejado sola. Me pregunto si tiene sentido seguir formando parte de la Unión Europea”.
Las conclusiones del Consejo de Ministros de Interior no incluyeron nada sobre el futuro de los inmigrantes económicos tunecinos que se encuentran en Italia. En cambio, animaban a los Estados miembros a “reasentar” a los demandantes de asilo, en su mayoría llegados a Malta procedentes de Libia y muchos de ellos originarios de países sumidos en largos conflictos a los que resulta difícil volver, como Somalia, Eritrea y Palestina. España, Alemania, Bélgica, Italia, Suecia, Eslovaquia, Noruega y Portugal ya han anunciado su disposición a acoger refugiados, en lo que supone un importante avance hacia un mejor reparto de la carga que implica para los países europeos la acogida de refugiados y asilados.
A la vez, las conclusiones del Consejo piden a los Estados que contribuyan con mayores fondos a las labores de Frontex (Agencia Europa de Fronteras), urgen la reforma del reglamento de esta Agencia para darle mayor autonomía y operatividad y anuncian la celebración de una reunión del Consejo el 12 de mayo para volver a examinar la situación. Por último, las conclusiones no mencionan la Directiva de Permisos Temporales del 2001, diseñada para acoger de forma provisional a un gran número de migrantes en caso de una grave crisis en un país vecino (se redactó con el conflicto de Kosovo en mente) y que Italia pretendía activar en este caso para otorgar esos permisos a los inmigrantes tunecinos de modo que pudieran dirigirse a otros países. Francia es el destino “natural” para la mayor parte de ellos por la existencia allí de redes de familiares ya asentadas. Previamente, la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, ya había negado que el número de inmigrantes llegados a Italia y Malta pudiera justificar la activación de esa Directiva, pensada para la llegada de cientos de miles de refugiados. Y Francia ya había anunciado que no aceptaría la llegada de esos inmigrantes tunecinos.
El mensaje implícito del Consejo de Ministros de Interior a Italia ha sido éste: un país de 60 millones de habitantes con la riqueza de Italia tiene que ser capaz de atender por sí mismo a 20.000 inmigrantes irregulares sin “exportar” el problema a los demás. La UE se esforzará para mejorar la gestión de la inmigración llegada desde el Norte de África, reforzando Frontex y negociando con los países del Magreb (Durão Barroso visitó Túnez el 12 de abril para urgir a este país a repatriar a sus emigrantes), pero, de forma inmediata, Italia debe poder gestionar por sí misma esta “crisis” cuya gravedad está exagerando. Como comparación ilustrativa, conviene recordar el verano del 2006, cuando llegaron a las Islas Canarias 25.000 inmigrantes irregulares subsaharianos. El gobierno español pidió la ayuda europea pero en definitiva gestionó por sí solo esta oleada y no promovió la salida de los inmigrantes hacia otros países europeos, como sí ha hecho Italia en este caso.
Es indudable que en esta respuesta a Italia pesan algunos elementos de su pasada gestión migratoria, la reciente y la más antigua. En cuanto a la reciente, el gobierno italiano contestó con un “no, gracias” a la oferta de ayuda de Frontex que le llegó en el mes de enero, para solicitarla un mes después, cuando el número de llegadas había aumentado considerablemente. La actitud de permitir que la situación se deteriorase en Lampedusa, sin trasladar fuera de la isla a los inmigrantes ni ofrecer medios para su atención básica, tampoco ha jugado a favor de la imagen italiana en Europa. Respecto al pasado, Italia es conocida por su gestión ambigua de la inmigración, combinando un discurso restriccionista y en algunos casos xenófobo con la tolerancia de hecho frente a la presencia de un alto número de inmigrantes irregulares. A la vez, Italia es uno de los países europeos que menos refugiados y asilados políticos acoge. Tampoco esto ha contribuido a despertar la solidaridad de los europeos. Por último, el descrédito de la clase política italiana encabezada por un primer ministro sospechoso de una amplia gama de delitos no promueve la simpatía de sus socios europeos. ¿Habría sido la misma la respuesta del Consejo de Ministros de Interior de la UE si la avalancha migratoria se hubiera producido en un país más respetuoso con las normas propias y europeas? Probablemente no.
Pero, con su proverbial creatividad, Italia encontró el método para solventar esta negativa del Consejo de Ministros al reparto de los inmigrantes: decidió realizar una interpretación original de sus propias normas migratorias y conceder un permiso de residencia temporal por razones humanitarias a los inmigrantes tunecinos (claramente migrantes económicos) y a la vez documentarlos con un “documento de viaje de extranjeros” para, de esta forma facilitarles el paso por el espacio Schengen.
Su decisión fue inmediatamente criticada por Francia y Alemania, que se apresuraron a declarar que no aceptarían esos documentos, pero la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, declaró que tanto los permisos de residencia temporal “por razones humanitarias” como los “documentos de viaje de extranjeros” son válidos dentro del espacio Schengen. Con ello, la Comisión dejó la pelota en el campo de juego de Francia e Italia, enfrentados por este asunto. El gobierno francés reiteró en la semana del 11 al 17 de abril que no admitiría en su suelo a esos inmigrantes, argumentando sobre la base del Tratado de Schengen que permite a un Estado exigir a los inmigrantes extracomunitarios que demuestren tener medios de vida en el país. Puesto que la estrategia italiana ya ha convertido a los inmigrantes en regulares al otorgarles un permiso temporal “por razones humanitarias” y les ha entregado un título de viaje que la comisaria ha aceptado como válido, sólo queda que los propios inmigrantes, con familiares y amigos al otro lado de la frontera francesa, consigan demostrar medios de vida en Francia. Los primeros 20 tunecinos de este grupo llegado a Italia entre finales de diciembre y el 4 de abril entraron legalmente en Francia el 15 de abril y otros tantos lo hicieron el día 16. Pero el día 17, domingo, Francia decidió impedir la entrada de trenes procedentes de Ventimiglia (Italia) con el argumento de que existían riesgos de orden público (activistas pro-inmigrantes se disponían a acompañar en el tren a un grupo de 60 tunecinos). A continuación, en un intento de disminuir la gravedad de los hechos, la comisaria respaldó el bloqueo de Francia a los trenes italianos, aceptando sus argumentos respecto al peligro para el orden público. La propia Italia se apresuró a quitar hierro al asunto en cuanto el tráfico ferroviario se restableció al día siguiente.
Pocos días después, en la cumbre del presidente Sarkozy y el primer ministro Berlusconi celebrada en Roma el 26 de abril, ambos acordaron solicitar una reforma del Tratado de Schengen de forma que se modifiquen las condiciones para el restablecimiento temporal de los controles fronterizos (las propuestas concretas no han trascendido) a la vez que se refuerza el papel de Frontex y la solidaridad entre los 27 en este campo. La sorprendente sintonía mostrada por los gobiernos francés e italiano en esta cumbre parece relacionada por una parte con asuntos ajenos a la inmigración, que también se debatieron allí, y por otra con la necesidad de Francia de cooperar en este tema con Italia porque, como se ha dicho, Francia constituye el destino preferido de los inmigrantes tunecinos. En la misma cumbre, Italia anunció que participaría en los ataques a las fuerzas de Gadafi en Libia, a lo que hasta el momento se había negado por sus importantes relaciones con el dictador.
También el gobierno alemán se ha manifestado a favor de modificar las normas de Schengen para hacer más fáciles los controles fronterizos, a la vez que ha criticado a Italia por conceder permisos de residencia a inmigrantes irregulares económicos, en violación del espíritu del Tratado. La reacción alemana contra la gestión italiana de esta migración ha sido dura. El parlamentario de la CDU, Günter Krings, ha declarado que “Roma utiliza métodos de chantaje que conocemos únicamente de la mafia” y el ministro del Interior de Baja Sajonia, Uwe Schünemann, ha propuesto que la UE no conceda a Italia la ayuda económica que ésta ha solicitado para atender a los inmigrantes.
Finalmente, el 4 de mayo, la Comisión emitió una comunicación sobre inmigración en la que indica que está analizando la viabilidad de introducir un mecanismo “que permita decidir a nivel europeo cuales serán los Estados miembros que volverán a introducir con carácter excepcional el control en la frontera interior y por cuánto tiempo. Este mecanismo se utilizaría como último recurso en situaciones verdaderamente críticas hasta que se tomasen otras medidas (de emergencia) para estabilizar la situación en la frontera exterior afectada ya sea a nivel europeo, dentro de un espíritu de solidaridad, o a nivel nacional, para cumplir mejor las normas comunes” (COM(2011) 248 final). Como puede verse, la Comisión indica una puerta cuya apertura dependerá de la voluntad de los Estados, expresada en el próximo Consejo de Ministros de Interior del 12 de mayo.
Conclusión
La debilidad europea
Más allá de la interpretación en clave nacional de estos acontecimientos (la presión tanto en Francia como en Italia de los grupos anti-inmigrantes, como la Liga Norte y el Frente Nacional, y la proximidad en ambos casos de elecciones, municipales en mayo en Italia y presidenciales en 2012 en Francia), puede extraerse de ellos alguna conclusión sobre la política europea de inmigración o sobre la política europea a secas. La debilidad de la Comisión ante los Estados, en este caso Italia, dando por válido lo que no debería haber aceptado y renunciando a imponer como criterio la fidelidad al espíritu de Schengen, que exige que la inmigración irregular sea gestionada en el primer Estado de llegada, es una muestra de inconsistencia.
Desde la perspectiva de la política europea de evitación de la inmigración irregular, la gran fragilidad en la que descansaban los acuerdos firmados con regímenes autoritarios del Magreb (Túnez y Libia) obliga ahora a la UE a dedicar más medios e idear nuevas fórmulas para incentivar a regímenes democráticos a aceptar acuerdos de repatriación, en un contexto turbulento –el de cualquier transición democrática– en el que este asunto no es en absoluto prioritario en sus agendas. Pasar de una dictadura a una democracia liberal es, a pesar de todas sus dificultades, más sencillo que crear puestos de trabajo suficientes para esa buena parte de la numerosa población joven que se encuentra en paro o en situaciones de infra-empleo. Por tanto, las motivaciones que provocan la emigración económica hacia Europa se mantendrán, al menos durante un largo período, mientras que la democratización y el respeto a los principios de un Estado de Derecho harán más complicada y costosa la prevención de las salidas irregulares desde sus costas.
Es un reto difícil en el que Europa, maniatada como está por sus propias normas, tiene pocas probabilidades de lograr un éxito rápido. Lo que Europa puede ofrecer al Norte de África (mayores cuotas de inmigración legal, más ayuda al fortalecimiento institucional, reconocimiento de los títulos académicos, más contactos de todo tipo…) simplemente no es suficiente para que gobiernos que deben responder electoralmente ante sus ciudadanos se impliquen de forma decidida en una política impopular, la de impedir que emigren hacia Europa.
Por otra parte, el doble y contradictorio mensaje de la UE a Italia, el “duro” del Consejo de Ministros de Interior (no es aceptable el reparto de los irregulares, Italia tiene medios suficientes para encargarse por sí sola) y el “débil” de la Comisión (permitan que salgan hacia otros países Schengen y arréglenlo en disputas bilaterales), no dice nada bueno sobre la posibilidad de avanzar hacia responsabilidades compartidas y políticas comunes. Es el propio espacio Schengen, la desaparición de las fronteras internas, lo que se pone en peligro, y éste es, junto con el euro, uno de los principales activos y símbolos de la UE ante sus ciudadanos. En definitiva, ambivalencias y debilidades como ésta profundizan una crisis del europeísmo que ya es grave.
Finalmente es muy probable que las normas que regulan el espacio Schengen no se alteren sustancialmente ya que el número de inmigrantes llegados no justifica cambios que perjudicarían a todos los europeos haciendo más lento y pesado el cruce de fronteras. El Parlamento Europeo se opondría y algunos Estados, como España, ya han anunciado también su oposición. Pero el mero hecho de que la Comisión haya cedido de esta forma a la presión italiana, originando una bola de nieve de conflictos, supone un descrédito para la institución europea más visible y por tanto para la UE. Por último, las llamadas a aumentar la solidaridad entre los 27 Estados miembros ante “crisis migratorias” como ésta sólo tendrán eco si las normas que regulan el tratamiento dado a la inmigración irregular en los diferentes Estados –y su aplicación efectiva– se homogenizan. Si los posibles donantes, los Estados que más contribuyen a los fondos comunitarios, que son a la vez, por su posición geográfica, los menos sometidos a la presión de la llegada de inmigración irregular, albergan dudas sobre la buena fe y la seriedad de los esfuerzos de los Estados más afectados por esa presión, todos ellos en el sur de Europa, en lugar de solidaridad y apoyo financiero se producirá un retroceso hacia el control de las fronteras.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona